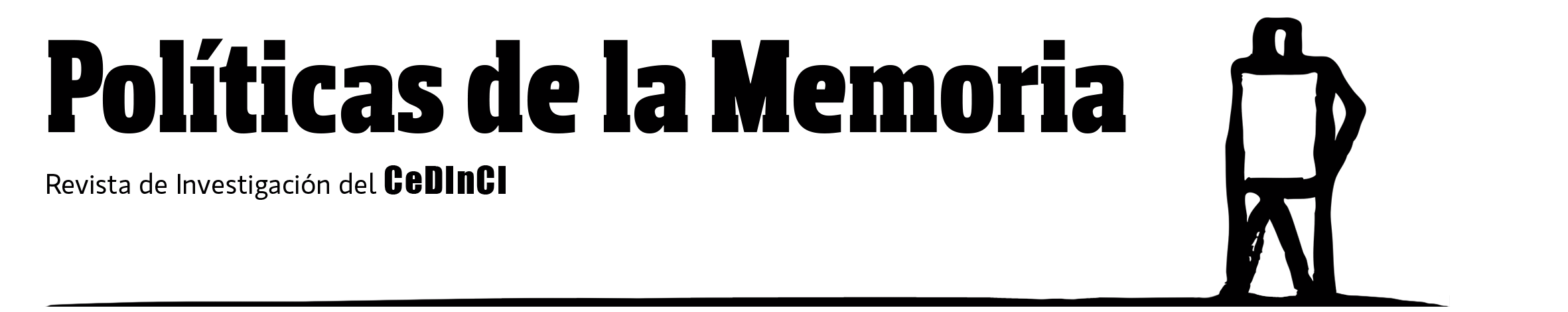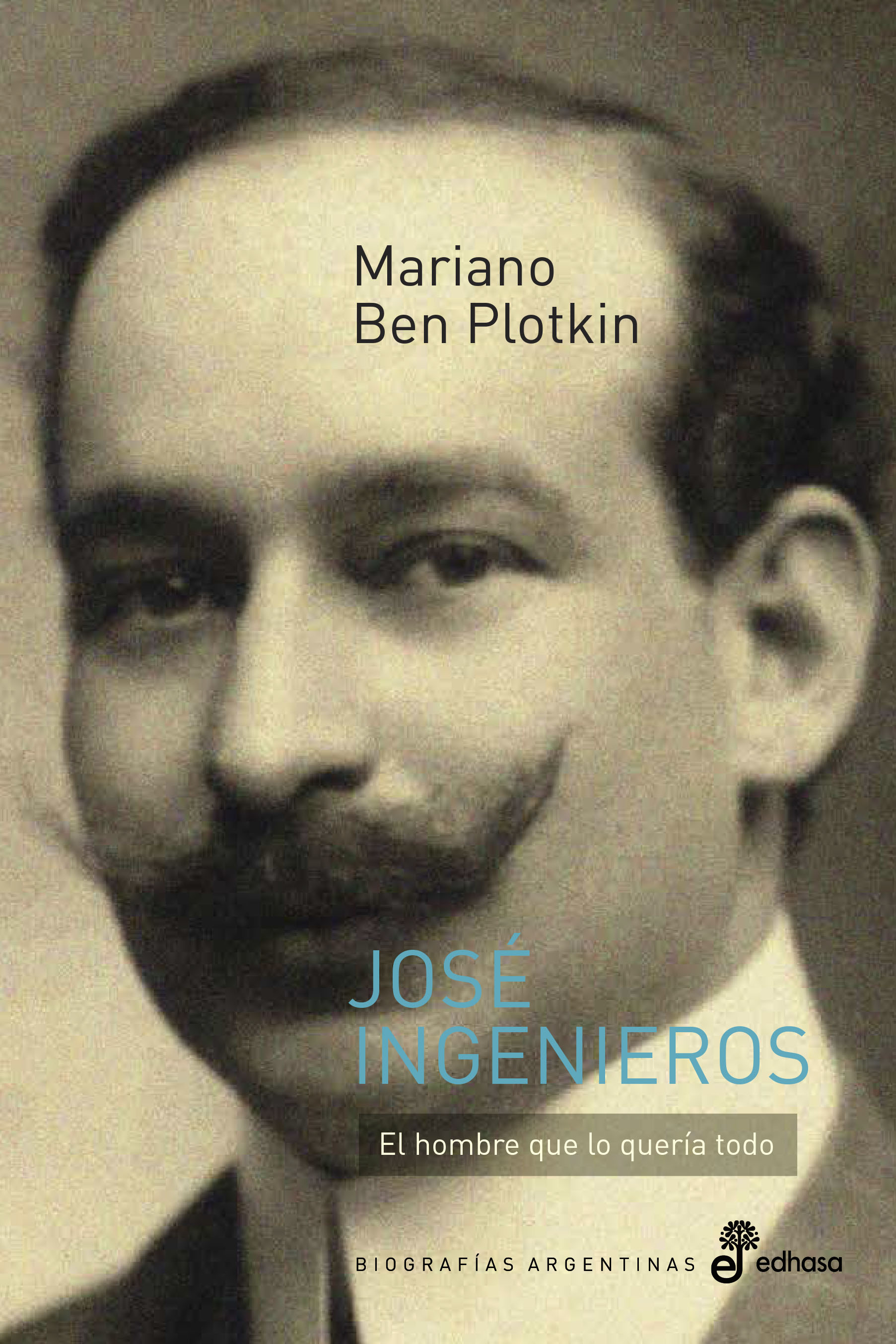Abstract
Una biografía es algo fantástico. O más fantástico de lo que solemos pensar. Una vida, sus proyectos e intensidades condensados con hipótesis que los hilan. Apenas podemos tomar dimensión de lo que proponen este tipo de trabajos: sumergirnos donde se cruzan tantas polémicas y escalas. Más aún en este caso particular. No sólo por la figura biografiada. No sólo porque involucró una investigación de años. Sino además porque propone un primer acercamiento sistemático al archivo personal de José Ingenieros. A una colección de miles de documentos —incluídas más de tres mil cartas— disponibles a la consulta en el CeDInCI desde el año 2013. Gracias a la intimidad que abre este acervo documental, la investigación de Plotkin alcanza una densidad peculiar.
De todos modos, esto no es una reseña del libro en cuestión, sino más bien una problematización de dos de sus hipótesis de lectura que considero productivo discutir.
Primero. ¿Por qué la figura de Ingenieros amerita una biografía a 100 años de su muerte? El libro de Plotkin no termina de explicarlo y, por eso, el esfuerzo de más de cuatrocientas páginas para dar cuenta de esa vida se vuelve paradójico. ¿Cómo fue que Ingenieros se convirtió en una figura regional tan gravitante? ¿Fue su incansable e ingeniosa voluntad de figurar —de simular, de buscar reconocimiento, de vincularse— lo que finalmente le habría posibilitado ser partícipe de las discusiones más importantes de su época?
Más o menos matizada, esta explicación subyace a la exposición de las polémicas en la que Ingenieros tuvo voz. Al menos ésta parece ser la hipótesis (¿psicológica? ¿sociológica?) del libro, y una de las maneras de restarle importancia intrínseca a las discusiones políticas e intelectuales.
Es cierto. Quizás una biografía intelectual esté obligada a priorizar sobre todo hipótesis que permitan vincular recorrido y obra. No lo sé. Puede ser. En todo caso, ésta parece haber sido la decisión, en detrimento de otro análisis posible: el de los aportes de Ingenieros en relación a los debates entonces vigentes.
La insistencia en que el autor de El hombre mediocre era un advenedizo repite algo que ya decían sus coetáneos más jóvenes. En aquel caso era una forma de determinación del campo cultural en oposición a su figura. Un dilettante que escribía sobre filosofía, historia, psicología, psiquiatría, amor… El problema radica en que, cien años después, se siga enfatizando el hecho de que Ingenieros no se basaba en “lecturas primarias” sino en “ideas de segunda mano”, transmitidas por divulgadores o “comentaristas”. O se siga subrayando su ausencia de ideas originales. En síntesis, persisten perspectivas de análisis que los trabajos contemporáneos de recepción buscan evitar a toda costa. Si el único motus del biografiado al momento de intervenir en los debates de su época radicaba en la búsqueda de reconocimiento, no hay discusión teórica que valga la pena reponer. Al fin y al cabo, el protagonista sólo buscaba herramientas para posicionarse cultural y socialmente. A esto vamos ahora.
Segundo. José Ingenieros: el hombre que lo quería todo insiste también con una discusión de larga data que siempre resulta sugerente. Varios de los intelectuales allí retratados tuvieron inscripciones políticas directas y entablaron grandes debates, que implicaban alineamientos, fracturas y reposicionamientos. No obstante, gran parte de la historiografía ha sostenido la existencia de una suerte de consenso liberal, implícito pero envolvente. Este consenso estaría dado porque, más allá de la agresividad que pueda alcanzar el tono del debate, sus participantes —todos ellos varones—, a fin de cuentas, habrían compartido los mismos valores y principios del orden liberal que instituyeron la Argentina moderna. Esto se evidenciaría en que unos y otros —liberales y conservadores, laicistas y católicos, radicales y socialistas—, compartían sin mayores hesitaciones los mismos espacios de sociabilidad: las redacciones de los diarios y revistas, los cafés, los teatros, las academias…
Desde ya, una afirmación como ésta sólo puede sostenerse con una fuerte generalización de lo que significaría este consenso y el ser liberal. A su vez, el hecho de que en efecto distintos intelectuales hayan interactuado de manera presencial no conlleva necesariamente que todas las consecuencias de la discusión política sean irrelevantes.
Este consenso se debería a que se trataba de un campo intelectual todavía pequeño sin mayores diferenciaciones internas o autonomía. O al hecho de que la búsqueda de reconocimiento recíproco entre intelectuales primaba sobre la voluntad de diferenciarse políticamente. O ―llevando la tesis a sus últimas consecuencias― a que, en realidad, no habría discrepancias políticas de fondo y todos querrían, en definitiva, y aunque esgrimieran retóricamente lo contrario, preservar un mismo orden político. Reconocer al otro como letrado a cambio de ser reconocido como tal constituía un único objetivo supremo. Desde esta perspectiva, las posiciones políticas disidentes serían un mero posicionamiento intelectual, casi estético, para delimitar lugares dentro de un campo común que sólo se buscaba reproducir.
“Todos se conocían [...] todos fraternizaban: cuando la política no había venido todavía a producir desuniones ni separaciones; cuando la literatura y el arte sólo estaban comprometidos consigo mismos”; repite la cita que Mariano Plotkin trae de Lysandro Galtier, a su vez referido por Héctor P. Agosti. Pero: si “la política” todavía no había producido “desuniones ni separaciones”, ¿a partir de qué momento la política comenzaría a generar un quiebre intelectual evidente? ¿Con el ascenso del radicalismo al poder? ¿Con el impacto social de la Revolución Rusa? ¿Con la aparición de una oposición antidemocrática a Yrigoyen, a partir de 1928? ¿Con el golpe de Estado de 1930? ¿Con la inflexión que adopta el nacionalismo político en la década de 1930? ¿Con la Guerra Civil Española?
Según la versión de Tulio Halperín Donghi, los discursos que abandonaron el consenso ideológico comenzaron a registrarse hacia 1928: diversos testimonios señalan que, durante la década del treinta, escritores e intelectuales de distinta orientación política se negaron a compartir espacios, proyectos y revistas. También otros lo veían así. Por ejemplo, David Viñas: “conviene tener en cuenta que en la Argentina de los años 20 y muy especialmente en el campo literario, ni el Martínez Estrada de esa coyuntura los tiene aún definidos Recién después de 1930 la ambigüedad o la convivencia de esa década se irá disolviendo y polarizando. ‘Artísticamente, en 1926, se vivía aún en la comunión de los santos’. Basta repasar las fotos del homenaje al Segundo Sombra para comprobar que allí están todos: viejos y cachorros, académicos y fumistas, anarcos, liberales y liguistas. El espacio literario aún no se había politizado”. Plotkin abona esta tesis.
No obstante, ¿fue esto así? ¿En los veinte existía tal consenso liberal o, con las palabras de David Viñas, tal “comunión de los santos”?
Sin dudas, es posible identificar quiebres radicales del campo cultural desde mucho antes, de hecho de cuando éste no estaba separado de la esfera política. En 1911, fue el mismo presidente de la Nación quien en sus prerrogativas interfirió en la terna del concurso universitario en perjuicio de José Ingenieros. Las disputas por espacios entre clericales y anticlericales durante la década del diez provocaron sin ir más lejos el inicio de la Reforma universitaria en Córdoba. La lucha por puestos universitarios debería por lo mismo no sólo ser considerada parte central de la vida intelectual sino también política, con la renuncia de Ingenieros a su puesto de vicedecano a causa de su enfrentamiento con Korn y Alberini. Tal como leemos en El hombre que lo quería todo, el biografiado no fue invitado al evento de recepción a Eugenio D’Ors organizado por la revista Nosotros junto a la comunidad de jóvenes antipositivistas por esta causa. Todo esto sin entrar en casos más resonantes, como el desafuero del senador socialista Enrique del Valle Ibarlucea por su exaltación de la Revolución rusa.
Asimismo, mirar tanto las revistas de las que participaba Ingenieros como con las que discutía parece más bien llevar a la lectura contraria. Al seguir el entramado de firmas en estas publicaciones culturales, vanguardistas, literarias y reformistas, vemos que lo que causaron sus asociaciones, rupturas y divisiones fueron más bien diferenciaciones políticas y no posiciones teóricas. Las revistas Clarín, Inicial, Valoraciones y Sagitario constituyen algunos buenos ejemplos de lo señalado. Las adhesiones o impugnaciones militantes respecto al sovietismo, el nacionalismo, el socialismo parlamentarista y el antiimperialismo fueron de hecho lo que desencadenaron sus quiebres, al tiempo que en sus páginas resultan elementos mucho más decisivos que las inscripciones teóricas laxas, al antipositivismo, el neokantismo o el espiritualismo, cual sea el caso.
Así éstas y otras revistas culturales de la década del veinte no constituyen meros “laboratorios de ideas” o “mosaicos” dentro de un consenso liberal. Por el contrario: muestran la existencia de lineamientos políticos determinantes. Quizás, más bien, lo que estaba en discusión para Ingenieros y sus coetáneos era un consenso que no sólo percibían como positivista, sino además como positivista-liberal.