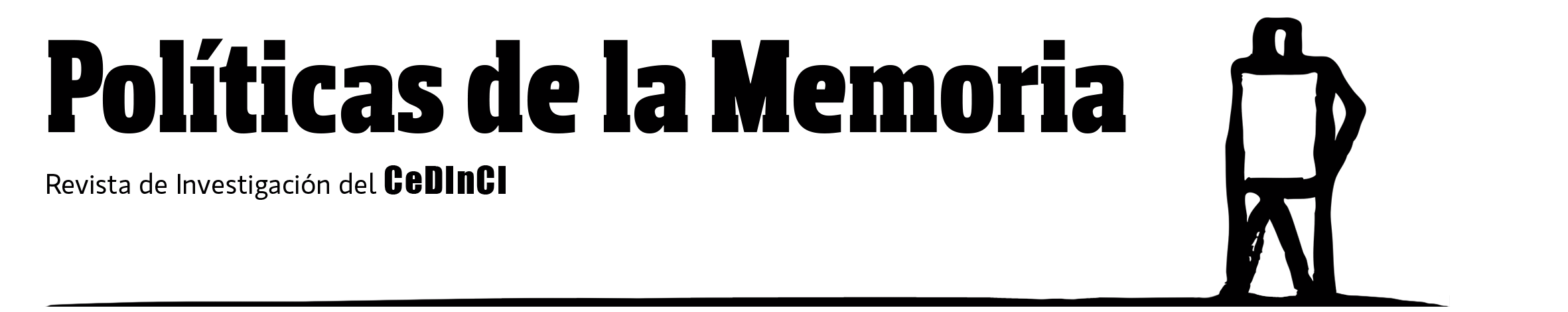Resumen
La memoria es una facultad humana esencial. “Ego sum, qui memini, ego animus”:[3] antes del “cogito” cartesiano, San Agustín había postulado “recuerdo, luego soy”. La posibilidad de fijar la identidad (o, lo cual es casi lo mismo, de trazar la historia) de cualquier individuo o grupo humano depende en última instancia de la información almacenada en el cerebro y procesada por aquello que, a falta de un término más exacto, tradicionalmente se denominaba “la facultad de memoria”. Es, se podría decir, el hecho supremo de la subjetividad de todo individuo: razón por la cual “perder la memoria” implica perder la propia identidad. Referida exclusivamente al individuo y enunciada en forma oral o preliteraria, la memoria pertenece al ámbito de la ciencia psicológica —de la psiquiatría o del psicoanálisis—. Bajo este avatar es un hecho universal, elemento esencial de la condición humana. Cuando, por el contrario, se registra utilizando algún medio, algún soporte, material; cuando se inscribe, la memoria pasa de su estado puramente subjetivo a ser un elemento objetivo de la realidad social específica de un grupo humano, y se vincula por ende a un lugar y a un tiempo también específicos. El propio hecho de la inscripción, que permite simultáneamente la divulgación colectiva de la información contenida en la memoria de un individuo y su perduración en el tiempo —incluso más allá, quizás, de la vida del propio sujeto portador de esa memoria—, lo torna un hecho eminentemente social e histórico.
Es cierto que las formas específicas de ese registro han sido sumamente variadas a lo largo de la existencia de la humanidad, a tal punto que algunas de ellas nos resultan hoy enteramente ininteligibles, habiendo perdido nosotros la clave para interpretar los signos utilizados en su inscripción. Si bien no sería demasiado exagerado decir que el registro eminente de la memoria individual ha sido la escritura, es cierto que han existido abundantes muestras de formas no literarias de conmemoración pública, inscriptas en pinturas, dibujos, esculturas, monumentos arquitectónicos, desde las primeras pinturas rupestres hasta cenotafios como los de Lutyens para evocar a los muertos en la Primera Guerra Mundial, o las formas arquitectónicas de un edificio como el Museo Judío de Berlin, en cuya propia forma aparece cifrada una parte del significado del recuerdo que se busca evocar y transmitir. La forma icónica existe por sí sola, transmite un sentido que le es específico, pero una parte importante de su capacidad para vehiculizar un significado deriva de la escritura que la rodea. En ausencia total de la escritura, en cambio, es casi imposible descifrar el sentido de la conmemoración contenida en pinturas, dibujos, esculturas, monumentos. A veces ni siquiera se puede saber si la intención de quien articuló en piedra o en pintura un enunciado pretérito haya sido, en efecto, la de conmemorar/rememorar (memorializar, si se permite el neologismo) aquello que aparece allí representado. La maestría de aquellas pinturas de una fauna hoy desaparecida de los bosques y praderas de Europa descubiertas en la caverna de Chauvet arranca del espectador emociones estéticas de violenta empatía y deleitoso maravillar. Pero sin otro dato que aquel del lugar de su pintura y la fecha aproximada de las mismas, todo intento por aprehender el “mensaje” de las mismas no puede sino ser apenas una especulación —muy controlada por la erudición científica en el caso de un arqueólogo profesional, libre y reacia a cualquier disciplina científica en el caso de los promotores turísticos o del esteta librado al vuelo de su fantasía—. ¿Buscaban preservar para las generaciones venideras de la tribu hechos asombrosos vividos en una expedición de caza, operando como elementos mnemotécnicos para los vates de la misma, que al recorrer con sus ojos esas pinturas recitaban las estrofas de una epopeya primitiva? ¿Estaban cargadas de una significación sobrenatural, mágica o divina, que sólo podía ser interpretada y vuelta eficaz por la taumaturgia de un chamán? ¿O eran simplemente los estallidos impetuosos de un genio, de un Miguel Ángel del paleolítico, que buscaba en las toscas paredes de una cueva su Capilla Sixtina? No lo podremos saber nunca a ciencia cierta, en ausencia de una inscripción portadora de un sentido descifrable, es decir, de una escritura.[4]
Si bien es cierto que una parte sustancial de la antropología clásica ha reposado, para el estudio de las llamadas sociedades “primitivas” o “salvajes”, sobre las fuentes contenidas en una tradición oral —de relatos históricos y míticos conservados por profesionales del recuerdo en tales pueblos—, la forma por excelencia del registro de la memoria ha sido en las principales sociedades no prehistóricas, la escritura. Y en ellas la práctica de consignar por escrito a los hechos grabados en la memoria ha dado origen a una escritura especializada, que ha buscado diferenciarse de otros tipos de escritura que se ocupan del pasado, al presentarse como aquella que está constituida por textos que pretenden consignar y divulgar la memoria individual, subjetiva, de sus autores. Con el tiempo, la proliferación de este tipo de texto ha dado nacimiento a aquello que podríamos denominar una práctica literaria —en un sentido más laxo— o un género literario —en un sentido más formalizado—. En cualquiera de los dos ha implicado la existencia de una costumbre —aquella de volcar en páginas escritas los hechos personales e incluso íntimos en la vida de un individuo, o sus sensaciones y reacciones personales ante los acontecimientos que han desfilado ante su mirada en el curso de su vida— y de un conjunto de arquetipos —es decir, de obras que han sido convertidas por los escritores y comentaristas posteriores en modelos específicos para este tipo de práctica— que integrados a una serie han podido —a veces, y siempre de modo artificial— constituir un canon.
En el último medio siglo se ha consolidado, dentro del espacio disciplinar de la crítica literaria, una subdisciplina dedicada a analizar los rasgos estilísticos, los orígenes y los objetivos de la autobiografía como género literario. La literatura especializada en analizar las obras de carácter autobiográfico desde esta perspectiva no ha cesado de crecer, expandiéndose casi al mismo ritmo exponencial que la propia literatura. Existe ya un campo (o sub-campo) disciplinar organizado en torno al estudio de la literatura de memorias que cuenta con un conjunto de estudios devenidos clásicos: entre otros, aquellos de María Zambrano, André Maurois, Georges Gusdorf, Philippe Lejeune, James Olney, Nora Catelli, o Jean Starobinski. En los años ochenta y noventa se produjo, por otro lado, un interface intenso entre preocupaciones originadas en la reflexión disciplinar filosófica y este sub-campo de la crítica literaria, una de cuyas vertientes resultó ser el apogeo de la influencia de Paul de Man y sus escritos teórico-críticos. Este empeño ha dado nacimiento a estudios sumamente valiosos, tanto por su contribución al establecimiento de definiciones más precisas acerca de los distintos géneros de escritura del yo, cuanto por su elaboración de una cartografía precisa y minuciosa acerca de un posible canon que las contuviera y organizara. Sin embargo, más allá de su indudable aporte a una mejor comprensión de la producción autobiográfica moderna y de su creciente visibilidad en la sociedad contemporánea —organizada cada vez más en torno a una muy banalizada publicidad de la intimidad, propia de una sociedad del espectáculo— este enfoque nacido en el seno de la crítica literaria se ha limitado a analizar la autobiografía desde una perspectiva casi exclusivamente ex post facto, es decir, a partir de un texto preexistente que se presenta al crítico como un objeto ya disponible para su análisis a través del prisma de la teoría de los géneros literarios.
La perspectiva que guía a este proyecto —Retratos Latinoamericanos— , y que ha orientado a gran parte de los estudios en él incluidos, es, al menos en parte, distinta. El punto de partida es que la escritura memorialística es una práctica social —con sus reglas, con sus materiales, y con sus condiciones de posibilidad particulares— que se inscribe dentro del campo general de prácticas sociales que articulan y definen la vida cultural e intelectual contemporánea; y que es relevante para su comprensión, por ende, una atención a los procesos que marcaron su génesis y desarrollo, insertos estos dentro de sistemas de codificación lingüísticos y literarios directamente vinculados al estado social, al momento histórico, en que tuvo lugar. La inscripción de la memoria en un texto es, sin duda, un acto individual —un acto que, en el caso de contextos políticos o socioculturales represivos, puede ser una forma, y quizás la única, de rebeldía individual, de protesta secreta contra las convenciones coercitivamente impuestas desde fuera al individuo—, pero es también siempre un acto social ya que la específica modalidad adoptada por esa inscripción —las convenciones de género o de lenguaje, la incorporación, inconsciente o no, en la propia escritura de las fronteras entre lo decible y lo indecible, la construcción de la propia intencionalidad del texto— deriva directamente del contexto social en cuyo interior se produce.