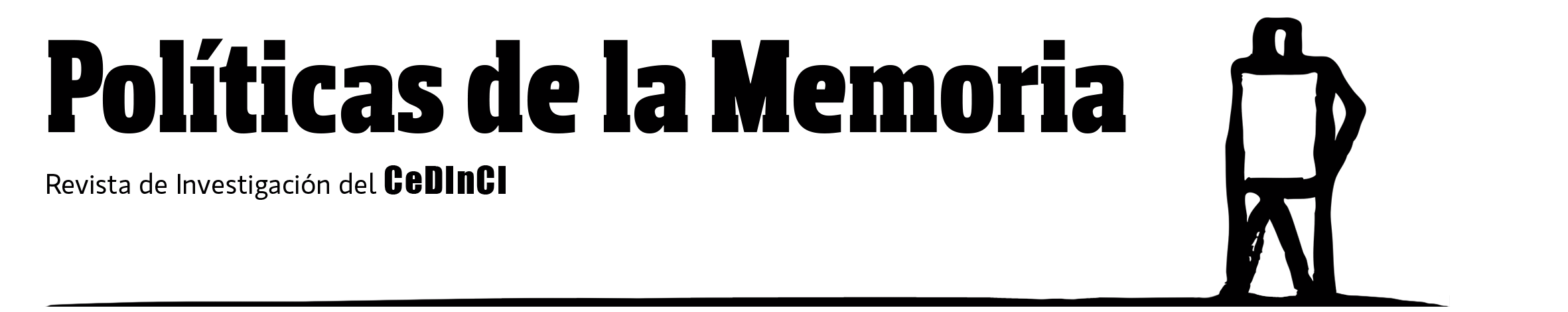Abstract
A propósito de Carolina Arenes y Astrid Pikielny, Hijos de los 70. Historias de la generación que heredó la tragedia argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2016, 350 pp.
Félix, hijo de militantes del PRT-ERP desaparecidos, que sabe poco del destino de su padre y nada del de su madre; que busca, que pregunta y averigua; que trabajosamente reconstruye y sistemáticamente olvida y que, quizás, encuentra en la escritura desacralizada y el humor disruptivo algo parecido a la conjura.
Eva, hija de militantes montoneros desaparecidos, criada por un tío paterno, ex jefe de inteligencia de la ESMA, en quien confía y a quien quiere profundamente aunque se lo haya encontrado culpable y condenado a cadena perpetua por secuestros, torturas y homicidios; todos crímenes en los que Eva no cree —“es un error, se equivocan”, dirá— y sobre los que ha decidido no leer, no indagar, por más que entre esos crímenes figure la responsabilidad y/o el encubrimiento por el asesinato de su madre y la apropiación de su hermana Victoria, nacida en cautiverio y entregada a otro marino, también condenado a cadena perpetua.
Aníbal, abogado, hijo de un ex teniente coronel que cumple condena en la cárcel de Marcos Paz; que lleva la voz cantante en la denuncia de lo que, insiste él, constituyen procesos judiciales viciados de ilegalidad (el de su padre, por ejemplo); que encabeza escraches contra Ricardo Lorenzetti pero no duda en abrirle las puertas de Marcos Paz a Félix —el que busca, reconstruye y olvida— para que, en diálogo con los allí alojados, pueda éste saber algo más del destino de su padre (aunque esa pequeña porción de verdad finalmente no llegue nunca).
Mariano, que conoce como pocos de infancias tristes, de pobrezas y desamparos, porque era un bebé cuando se llevaron a culatazos a su padre —militante de base de la Juventud Peronista, pintor de brocha gorda y peón golondrina— y a su madre la echaron de la fábrica y los vecinos le dieron vuelta la cara; que tuvo su primer trabajo estable con la llegada del kirchnerismo y su primera posibilidad de justicia cuando en 2010 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de Mendoza condenó al padre de Aníbal (el abogado) por la desaparición del suyo.
Mario, hijo del dirigente máximo de Montoneros, de infancia excepcional si las hay, que enaltece y reivindica la figura de su padre y su historia; la entiende, la comparte, porque así siente que defiende la suya propia; porque quizás sea sólo aceptando aquella herencia que pueda contrarrestar el peso del apellido Firmenich.
Malena, hija de un militar retirado en 1978, condenado a cuatro años y medio por un secuestro del cual jura y perjura que no participó; hija desesperadamente leal que lo dejó todo —una promisoria carrera periodística en España y un noviazgo al borde del altar— para estudiar Derecho y salvar a ese padre en cuya inocencia (y sólo en la de él) cree fervientemente y dice poder demostrar.
Analía, que al igual que Malena tiene a su padre preso pero que, a diferencia de ella, no puede apostar por su inocencia porque se atrevió a indagar y ahora sabe; sabe que su papá, el que la consentía, el que le escribía cartitas amorosas y la llamaba “Vizcachita mía” es, también, “Doctor K”, el torturador antisemita y particularmente sádico del circuito Atlético-Banco-Olimpo; y allí va Analía, con su infierno a cuestas y la ingobernable necesidad de contar esa verdad, de pronunciarla aquí y allá, como si así pudiera domesticarla, distanciarse y dejar constancia de que aunque porte el apellido de él no la habita eso que anida en su padre y que lo ha convertido en monstruo; allí va ella, con el íntimo, imperioso y quizás suplicante deseo de que ese padre, que es también “Doctor K”, reconozca, confiese, admita; allí va, esperando encontrar en un arrepentimiento y una palabra que nunca llegan no ya la salvación del padre, sino su propia sanación; porque apuesta a que la verdad, aunque duela, cura.
También Delia busca una confesión, un reconocimiento, pero uno distinto: el de esa mujer que hoy declara en los juicios de lesa humanidad como sobreviviente de La Perla, abriendo con esas declaraciones las puertas del horror vivido, y que Delia reconoce —está segura, no lo duda— como la jovencita que cuarenta años atrás participó del operativo en el que OCPO mató, delante de sus propios ojos, a su padre, un ejecutivo de IKA-Renault. Está segura, no lo duda, insiste, “las dos sabemos”, refuerza; y no busca castigos ni habla de perdón, pero quiere que “ella diga”, que reconozca, que acepte… y que sepa de ese otro dolor, “el de las víctimas de las víctimas” sobre el que nadie parece querer oír, ni hablar.
Luciana, que aún crecía en el vientre de su madre cuando ésta fue torturada; que pocas semanas después nació en la maternidad clandestina de Campo de Mayo; que pasó años y años de su vida rodeada del silencio empecinado de su madre, silencio que quién sabe desde cuándo comenzó a percibir como encubridor de un dolor tan profundo como sagrado y que por eso respetaba, por miedo a dañar; que fue siendo ya una mujer adulta cuando escuchó finalmente la verdad sobre su padre, al que evoca por su nombre, a saber: que Osvaldo fue fusilado por miembros de su propia organización (Montoneros) el 8 de abril de 1977 tras un juicio sumario que él mismo solicitó por haber “cantado” bajo tortura, delación que causó la caída de su mujer embarazada. Y desde que supo esa verdad, esa de la que nadie quiere hablar, esa que no entra ni en las reparaciones ni se viva en los homenajes, esa que no se inscribe en los relatos consagrados, Luciana decidió no ser la “guardiana” de la memoria montonera, decidió contar, enunciar, decir, porque si se retira de la posibilidad de hablar, afirma, queda alienada para siempre de su propia experiencia.
Luis, que contaba tan sólo con 15 años cuando su padre, de alias “Ángel”, oficial de Gendarmería especializado en inteligencia e integrante de los grupos de tarea de La Perla, lo llevó a trabajar con él al Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba; que bajo el mando de ese padre participó armado de varios operativos y destruyó cientos y cientos de documentos, fotografías, cartas, papeles, informes, etc.; que escuchó una y otra vez, como forma de adoctrinamiento, las grabaciones de los interrogatorios realizados bajo tortura; que desde antes, desde muy chico, sufrió en su propio cuerpo los estallidos de violencia arrasadora de “Ángel”; que sabe muy bien lo que es el odio, el odio de verdad, porque odió desde aquel entonces y aún odia a su ya fallecido padre; que sufre de insomnio y trastornos de ansiedad y que no puede parar de hablar, sencillamente no puede, necesita denunciarlo todo: desde los detalles de los crímenes presenciados hasta la complicidad entusiasta de su madre quien hoy, siniestra y descaradamente, niega, calla, miente.
Estas son, en apretadísimas e injustas líneas, algunas de las historias retratadas en Hijos de los 70: un recorrido que, en conjunto, va de la reivindicación serena, militante o altiva del nombre del padre, al parricidio simbólico, íntimo, de difícil pronunciación, siempre doloroso, liberador. Encarnaciones infinitamente únicas del gran universal.
Se trata de una investigación periodística en clave testimonial; de escucha sensible, de mirada aguda y escritura cuidadosamente trabajada, arisca a los golpes bajos y los sensacionalismos, y que, sin grandilocuencias, con palabras precisas, sencillas y espesas a la vez, logra decir el drama de cada cual, aun de aquellos cuyas voces incomodan, molestan, irritan, porque no se sabe qué hacer con ellas, porque no hay lugar para ellas en la aparentemente consagrada constelación de sentidos sobre el pasado setentista.
Por eso se trata claramente de una intervención, de una osada intervención. Porque no sólo ilumina los conflictos por la verdad y la memoria en su expresión primaria, la de cada quien, sino sobre todo porque, al hacerlo, las autoras han dejado decantar —de la multiplicidad y singularidad de experiencias retratadas— una constante: la imperiosa necesidad de la palabra que enuncie una verdad y la obligada inscripción de esa palabra en el espacio público. Dicho de otro modo, han dejado decantar la dimensión inevitablemente política de las verdades reclamadas. Y es allí donde nos interpela.
Hijos de los 70: una fotografía audaz de la polifónica herencia filial de aquella tragedia, la de los setenta, que funciona, a la vez, como su calidoscopio más hiriente.
Vera Carnovale
(CeDInCI/UNSAM- CONICET)